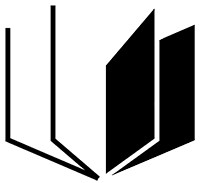En este fragmento de Guerra y trementina (Anagrama, 2018; traducción propia), Stefan Hertmans habla en términos ensayísticos del antes y después que supuso la Primera Guerra Mundial para la ética castrense. Aquí no hay falso romanticismo ni nostalgia mal entendida. Este extracto con formato de columna periodística es una simple pero certera constatación de que la Gran Guerra trazó la línea a partir de la cual se desvaneció para siempre lo que Stefan Zweig llamaría más tarde El mundo de ayer.

Hay algo en el desaparecido ethos del soldado antiguo que hoy, en la era del terrorismo y los juegos electrónicos violentos, apenas podemos imaginar. En la concepción de la violencia se produjo un cambio de paradigma. La generación de soldados belgas que se vio arrastrada a las monstruosas fauces de las ametralladoras alemanas durante el primer año de la guerra había crecido todavía con una elevada moral decimonónica y con un orgullo, un sentido del honor y unos ideales ingenuos. Sus valores castrenses incluían como principales virtudes el coraje, la autodisciplina, la pasión por las marchas, el respeto a la naturaleza y al prójimo, la honestidad, la honra y la disposición a luchar cuerpo a cuerpo. Algunos llevaban encima libros —entre los que también había novelas— y leían a los demás en voz alta. Muchas veces incluso recitaban poesía, por muy ampulosa que fuera. Piedad, rechazo absoluto de los abusos sexuales, gran moderación con el alcohol, incluso total abstinencia: un militar debía ser un ejemplo para los ciudadanos a los que estaba obligado a proteger.
Todas aquellas antiguas virtudes desaparecieron en el infierno de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde emborrachaban a los soldados de forma deliberada antes de enviarlos a la línea de fuego (uno de los grandes tabúes de los historiadores patrióticos, pero el relato de mi abuelo no deja lugar a la duda); cada vez con más frecuencia, y a medida que se acercaba el final de la guerra prácticamente en todas partes, se celebraban tingel-tangels, como los llamaba mi abuelo, saraos clandestinos en los que se animaba a los soldados a saciar su apetito sexual de maneras no siempre igual de delicadas —lo cual, al menos de aquella forma organizada, constituía una auténtica novedad—. La crueldad y las masacres cambiaron para siempre la moral, la mentalidad, las costumbres y la concepción del mundo de esa generación. De los antiguos campos de batalla con olor a praderas pisoteadas, los soldados moribundos que en la hora de su muerte poco menos que hacían un último saludo castrense y las pictóricas escenas militares dieciochescas en paisajes rurales de colinas y arboledas, sólo quedaron ruinas mentales ahogadas con gas mostaza y campos cubiertos de extremidades humanas arrancadas de sus cuerpos, restos de un tipo de hombre arcaico literalmente descuartizado.
Los flamencos, de tradición monárquica, volvieron traumatizados a casa. La entrada de Alberto I en Bruselas a finales de 1918 se celebró con un desfile militar que a primera vista parecía triunfal; pero muchos soldados, además del alivio que suponía la paz para un país devastado, también sentían en sus corazones el peso del cansancio y el desencanto. Algunos de ellos tenían dificultad para ofrecer la imagen de patriotismo que requería la ocasión. En el cajón del viejo escritorio de mi abuelo encontré una pequeña carpeta con doce postales del fotógrafo bruselense S. Polak. En el sencillo sobre de cartón, con una elegante tipografía, ponía: Cortège historique de la rentrée triomphale du roi Albert et des armées alliées à Bruxelles, le 22 novembre 1918. El patriotismo, sin embargo, ya había adquirido entonces un sabor extraño. Las bombas habían dejado hecha jirones la posibilidad de identificarse con aquel ideal superior; los campos de Flandes oriental quedaron sembrados con los escombros de ideas y romances demasiado ingenuos. Entre las postales había una escena de «música con la división americana», una imagen de la recepción ofrecida a los «altos dignatarios», un nutrido grupo de hombres con toga en torno al rey en unas escaleras, una foto del desfile de la artillería americana, la marcha de los carabineros belgas, el desfile con la bandera del Yser, una banda escocesa, una fanfarria francesa, el solemne regreso a Bruselas del heroico alcalde Adolphe Max, el séquito de la familia real y, por último, una foto de una muchedumbre eufórica que se deja llevar por la emoción del momento. Pero en algún sitio había saltado un muelle, algo que sabían muy bien los soldados que miraban en silencio, sin participar del fervor popular: la atmósfera de intimidad característica de Europa había quedado profanada para siempre. Lo que se filtraba por las diabólicas brechas que la guerra había abierto en el humanismo era el calor abrasador de un vacío moral, un páramo que a duras penas se dejaba sembrar con nuevos ideales ahora que el hombre descubría hasta qué punto se había dejado engañar por ellos. De los rescoldos nacería una nueva política con mayor poder destructivo, la política de la venganza, el resentimiento, el rencor y el ajuste de cuentas. Pero ya nunca volvería aquel militar que hacía de su forma de marchar una cuestión de honor, que había aprendido el arte de la esgrima como si recibiera clases de ballet y que, para colmo del absurdo, poco menos que le hacía una reverencia al enemigo antes de darle el golpe de gracia. En la bahorrina de las trincheras, en las mortíferas nubes de gas mostaza y en las sádicas represalias de los alemanes contra la población indefensa, se perdió un pedazo de humanidad ancestral, y cuando a finales de ese mismo siglo un escritor alemán de inequívoca vocación pacifista observó, durante la guerra de los Balcanes, que si la violencia había alcanzado tales niveles de atrocidad era porque ya no había conciencia del honor en la moral castrense ni respeto humano por el enemigo y porque se habían perdido las formas y no quedaba noción alguna de clase en el combate, lo que hizo con ello fue mostrar únicamente una pequeñísima parte del elevado sentido del estilo que había desaparecido en Europa. La prensa lo acribilló: dijeron que padecía una forma de nostalgia perniciosa.
Mi abuelo no llegó a perder nunca aquella conmovedora mentalidad arcaica. Estaba demasiado arraigada en él. Pero la repentina desconfianza que apareció en su carácter años más tarde, su manía persecutoria en los años cincuenta y sus ataques de cólera contra nadie en particular y sin motivo aparente —dirigidos tal vez más que nada contra su propia inocencia perdida— eran para nosotros, que vivíamos con él, testimonios silenciosos, taciturnos y amargos cargados de significado.